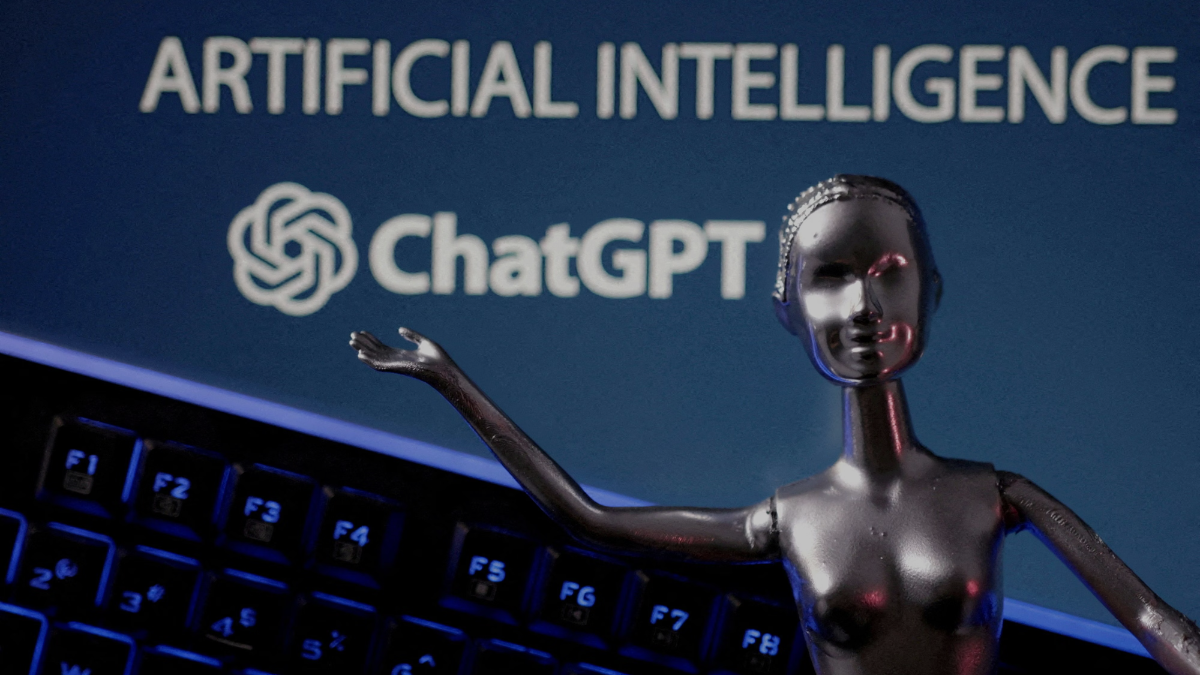La verdad incómoda es esta: nuestros líderes políticos no están preparados para enfrentar los desafíos comunicacionales que trae el avance tecnológico. Y como no están preparados, en lo que a su relación con el entorno respecta, comunican con lo único que les resulta fácil: la violencia. Usan el lenguaje como un arma. Atacan para ganar visibilidad. Simplifican para no tener que pensar. En un mundo que exige inteligencia, eligen el atajo emocional. Y eso no solamente empobrece el debate, sino que pone en riesgo la democracia.
En 2019, en Chile, estuvimos al borde de romperla. No sólo por la crisis política, sino también por cómo se comunicó. Por discursos que enardecieron, que polarizaron, que reemplazaron la conversación por el conflicto.
Hoy, en pleno año electoral, estamos otra vez en el mismo juego, pero con un tablero aún más complejo: la inteligencia artificial amplifica cada vez más los sesgos en las plataformas comunicacionales, los algoritmos premian cada vez más lo extremo, la viralización le gana cada vez más al contenido, y muchos de los liderazgos, que sí se están adaptando a este nuevo código, lo hacen por el camino más fácil e irresponsable: el ruido.
La violencia verbal ya no es únicamente un problema ético o comunicacional. Es una señal clara de que quienes deberían conducirnos responsablemente hacia el bien común no siempre están a la altura del mundo que ya llegó.
Liderar de forma responsable hoy implica mucho más que tener ideas. Implica saber comunicarlas con estrategia, empatía y conciencia de su impacto. Porque si no entienden cómo opera el ecosistema digital, si no actualizan su forma de conectar con las personas, si no asumen el peso real de cada palabra —como una responsabilidad de liderazgo—, están incumpliendo su mandato más básico: sostener el pacto social.
Necesitamos una nueva forma de comunicar: una que use la tecnología para amplificar el pensamiento. Una que entienda que, en tiempos exponenciales, el lenguaje es una herramienta de liderazgo… o de destrucción.
Los políticos tienen una responsabilidad ineludible: ser agentes de cohesión y no de fragmentación. También tienen la obligación de entender —y adelantarse a— un hecho evidente: la tecnología va a seguir creciendo de forma acelerada, y su impacto en la comunicación política será cada vez mayor. Ignorar esto no es sólo ingenuo, es peligroso.
La capacidad de persuadir sin denigrar, de criticar sin humillar y de debatir sin destruir es una habilidad comunicacional que debe ser reivindicada y promovida. La campaña electoral no puede convertirse en un ring de ataques personales ni en una competencia de exageraciones que, lejos de enriquecer el debate, lo empobrecen y alejan a la ciudadanía de la política.
Es tiempo de que quienes aspiran a gobernar comprendan que las palabras importan. No basta con tener propuestas: también se necesita saber comunicarlas de manera que convoquen, no que dividan. Las sociedades avanzan cuando sus líderes eligen construir en lugar de destruir.
Si quienes lideran no comprenden los desafíos tecnológicos, sociales y éticos de esta nueva era, serán parte del problema, no de la solución. Lo que realmente necesitamos son líderes que entiendan el cambio y que aprendan a comunicar en medio de él.
La historia no recordará al que más grite. Va a recordar a quién, cuando todo era fácil de romper, eligió comunicar para sostener.